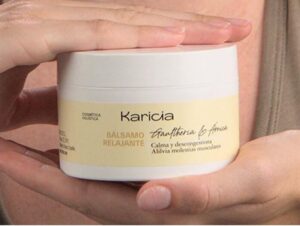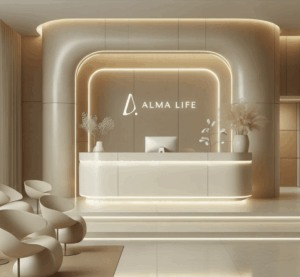Los feminismos a través de la historia. Capítulo I
Autor: yomujer
Fecha: 15 Jul 2007
Que el [b]feminismo[/b] ha existido siempre puede afirmarse en diferentes sentidos. En el sentido más amplio del término, [b]siempre que las mujeres, individual o colectivamente, se han quejado de su injusto y amargo destino bajo el patriarcado y han reivindicado un a situación diferente, una vida mejor.[/b] Sin embargo, en este libro abordamos el feminismo de una forma más específica: trataremos los distintos momentos históricos en que las mujeres han llegado a articular, tanto en la teoría como en la práctica, un conjunto coherente de reivindicaciones y se han organizado para conseguirlas (1).
En este [b]recorrido histórico[/b] por la [b]historia del movimiento feminista [/b]dividiremos la exposición en tres grandes bloques: [b]el feminismo premoderno[/b], en que se recogen las primeras manifestaciones de «polémicas feministas»; el [b]feminismo moderno[/b], que arranca con la obra de Poulain de la Barre y los movimientos de mujeres y feministas de la Revolución Francesa, para resurgir con fuerza en los grandes movimientos sociales del siglo XIX, y, por último, el [b]feminismo contemporáneo[/b], en que se analiza el neofeminismo de los años sesenta-setenta y las últimas tendencias.
[b]1. Feminismo premoderno [/b]
El proceso de recuperación histórica de la [b]memoria feminista[/b] no ha hecho más que comenzar. Cada día que pasa, las investigaciones añaden nombres nuevos a la [b]genealogía del feminismo[/b], y aparecen nuevos datos en torno a la [b]larga lucha por la igualdad sexual[/b]. En general puede afirmarse que ha sido en los periodos de ilustración y en los momentos de transición hacia formas sociales más justas y liberadoras cuando ha surgido con más fuerza la polémica feminista.
Es posible rastrear signos de esta polémica en los mismos principios de nuestro pasado clásico. La [b]Ilustración sofística [/b]produjo el pensamiento de la igualdad entre los sexos, aunque, como lo señala [b]Valcárcel[/b], ha sobrevivido mucho mejor la reacción patriarcal que generó: «las chanzas bifrontes de Aristófanes, la Política de Aristóteles, la recogida de Platón» (2). [b]Con tan ilustres precedentes, la historia occidental fue tejiendo minuciosamente -desde la religión, la ley y la ciencia- el discurso y la práctica que afirmaba la inferioridad de la mujer respecto al varón. Discurso que parecía dividir en dos la especie humana: dos cuerpos, dos razones, dos morales, dos leyes.[/b]
[b]El Renacimiento[/b] trajo consigo un nuevo paradigma humano, el de autonomía, pero no se extendió a las mujeres. El solapamiento de lo humano con los varones permite la apariencia de universalidad del «ideal de hombre renacentista». Sin embargo, el culto renacentista a la gracia, la belleza, el ingenio y la inteligencia sí tuvo alguna consecuencia para las mujeres (3). La importancia de la educación generó numerosos [b]tratados pedagógicos [/b]y abrió un debate sobre la [b]naturaleza y deberes de los sexos.[/b] Un importante precedente y un hito en la polémica feminista había sido la obra de [b]Christine de Pisan[/b], [b]La ciudad de las damas [/b](1405). Pisan ataca el discurso de la inferioridad de las mujeres y ofrece una alternativa a su situación, pero, como certeramente indica Alicia H. Puleo, no hay que confundir estas obras reivindicativas con un género apologético también cultivado en el Renacimiento y destinado a agradar a las damas mecenas. Este género utiliza un discurso de la excelencia en que elogia la superioridad de las mujeres -«el vicio es masculino, la virtud femenina»- t confecciona catálogos de mujeres excepcionales. Así por ejemplo, el tratado que Agripa de Nettesheim dedica a la regente de los Países Bajos en 1510, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus (4). A pesar de las diferencias entre los tratados, habrá que esperar al siglo XVII para la formulación de igualdad.
La [b]cultura [/b]y la [b]educación[/b] eran entonces un bien demasiado escaso y, lógicamente, fueron de otra índole las acciones que involucraron a más mujeres y provocaron mayor represión: la relación de las mujeres con numerosas herejías como las milenaristas. Guillermine de Bohemia, a fines del siglo XIII, afirmaba que la redención de Cristo no había alcanzado a la mujer, y que Eva aún no había sido salvada. Creó una iglesia de mujeres a la que acudían tanto mujeres del pueblo como burguesas y aristócratas. La secta fue denunciada por la inquisición a comienzos del siglo XIV. Aunque las posiciones de las doctrinas heréticas sobre la naturaleza y la posición de la mujer eran muy confusas, les conferían una dignidad y un escape emocional e intelectual que difícilmente podían encontrar en otro espacio público (5). El movimiento de renovación religiosa que fue la Reforma protestante significó la posibilidad de un cambio en el estado de la polémica. Al afirmar la primacía de la conciencia-individuo y el sacerdocio universal de todos los verdaderos creyentes frente a la relación jerárquica con Dios, abría de par en par las puertas al interrogante femenino: [b]¿por qué nosotras no? [/b]Paradójicamente el protestantismo acabó reforzando la autoridad patriarcal, ya que se necesitaba un sustituto para la debilitada autoridad del sacerdote y del rey. Por mucho que la Reforma supusiese una mayor dignificación del papel de la mujer-esposa-compañera, el padre se convertía en el nuevo e inapelable intérprete de las Escrituras, dios-rey del hogar. Sin embargo, y como ya sucediera con las herejías medievales y renacentistas, la propia lógica de estas tesis llevó a la formación de grupos más radicales. Especialmente en Inglaterra, la pujanza del movimiento puritano, ya a mediados del siglo XVII, dio lugar a algunas sectas que, como los cuáqueros, desafiaron claramente la prohibición del apóstol Pablo. Estas sectas incluyeron a las [b]mujeres[/b] como [b]predicadoras[/b] y admitían que el espíritu pudiese expresarse a través de ellas. Algunas mujeres encontraron una interesante vía para desplegar su individualidad: «El espíritu podía inducir a una mujer al celibato, o a fiar el derecho de su marido a gobernar la conciencia de ella, o bien indicarle dónde debía rendir culto. Los espíritus tenían poca consideración por el respeto debido al patriarcado terrenal; sólo reconocían el poder de Dios» (6). [b]Entonces se las acusó de pactar con el demonio[/b]. Las frecuentes acusaciones de [b]brujería contra las mujeres[/b] individualistas a lo largo de estos siglos, y su consiguiente quema, fue el justo contrapeso «divino» a quienes desafiaban el poder patriarcal.
En la [b]Francia del siglo XVII[/b], los salones comenzaban su andadura como espacio público capaz de generar nuevas normas y valores sociales. En los salones, las [b]mujeres[/b] tenían una notable presencia y [b]protagonizaron el movimiento literario y social conocido como preciosismo.[/b] Las preciosas, que declaran preferir la aristocracia del espíritu a la de la sangre, revitalizaron la lengua francesa e impusieron nuevos estilos amorosos; establecieron pues sus normativas en un terreno en el que las mujeres rara vez habían decidido. Para Oliva Blanco, la especificidad de la aportación de los salones del XVII al feminismo radica en que «gracias a ellos la ‘querelle féministe’ deja de ser coto privado de teólogos y moralistas y pasa a ser un tema de opinión pública» (7). Sin embargo, tal y como sucedía con la Ilustración sofística, seguramente hoy se conoce mejor la reacción patriarcal a este fenómeno, reacción bien simbolizada en [b]obras[/b] tan espeluznantemente [b]misóginas[/b] como [b]»Las mujeres sabias» de Molière[/b] y [b]»La culta latiniparla» de Quevedo. [/b]
——–
NOTAS
1 Como ponen de relieve las recientes historias de las mujeres, éstas han tenido casi siempre un importante protagonismo en las revueltas y movimientos sociales. Sin embargo, si la participación de las mujeres no es consciente de la discriminación sexual, no puede considerarse feminista.
2 A, Valcárcel, «¿Es el feminismo una teoría política?, Desde el feminismo, n 1, 1986.
3 Cf. J. Kelly, «¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?», en J. S. Amelang y M. Nash (eds.) Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, Alfons el Maganànim, Valencia 1990, pp. 93-126; y A. H. Puleo, «El paradigma renacentista de autonomía», en C. Amorós (coord.), Actas del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración. Instituto de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid, Madrid 1992, pp. 39-46.
4. Cf. A. H. Puleo, a. c., 43-44.
5. S. Robotham, Feminismo y revolución, Debate, Madrid 1978, pp. 15-26.
6. S. Robotham, La mujer ignorada por la historia, Debate, Madrid 1980, p. 19.
7. O. Blanco, «La ‘querelle feministe’ en el siglo XVII», en C. Amorós (coord.), Actas del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, p. 77.